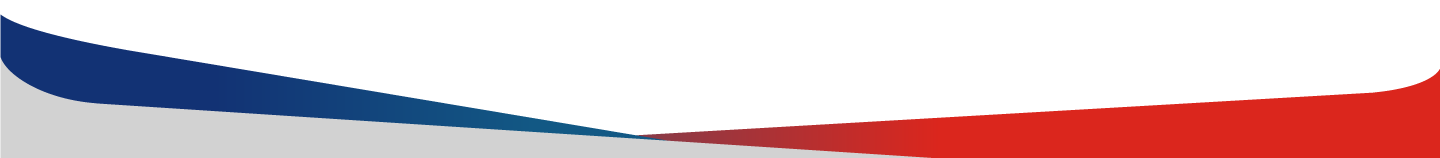Carlos Peña
Un país al margen de la ley
Uno de los fenómenos más habituales del último tiempo es el incumplimiento de las reglas. Las incumplen los ciudadanos; las incumplen los parlamentarios; las incumplen los jueces.
Y hasta el Presidente, sorprendido, cita a un grupo de expertos, según anunció ayer, para descubrir cómo hacerlas cumplir. En suma, un país al margen de la ley.
La decisión de una corte de entregar sus ahorros previsionales a una ciudadana para que disponga de ellos, con el argumento de que el sistema de pensiones estaba mal diseñado y era injusto, muestra la forma en que algunos jueces entienden su quehacer: discernir lo que en su opinión es justo sin considerar lo que la ley prevé o contempla. El caso tiene precedentes ejecutados por la misma Corte Suprema al disponer el empleo de rentas generales para costear tratamientos médicos haciendo caso omiso de las políticas de salud. En esos casos los jueces no se conciben como funcionarios técnicos que manejan una compleja trama argumentativa de siglos -la dogmática-, sino como personas que por alguna razón poseen línea directa con la justicia a pretexto de la cual omiten la ley.
Los parlamentarios no lo hacen mejor. La presidenta del Senado, y algunos de sus colegas, han elevado a la categoría de virtud el incumplimiento de las reglas constitucionales cuando, a su juicio, exista una razón de justicia material que lo autorice. Al igual que algunos jueces, los parlamentarios piensan que de lo que se trata es de atender a las demandas de justicia material sin consideración alguna a lo que establecen las reglas constitucionales. Un irreflexivo sentimiento de justicia -que se olvida que la justicia es un criterio que requiere el máximo discernimiento racional- parece haberse apoderado de ellos, y los ciudadanos, que creían estar sometidos a la ley, descubren de pronto que no, que en verdad están sometidos a lo que a este o aquella le parezca mejor, más adecuado o más justo.
Así, no es raro que los ciudadanos consideren que el cumplimento de la ley está entregado al propio discernimiento, a la forma en que satisface o no los intereses inmediatos. Y que su comportamiento equivalga a la estrategia del polizón: esperan que los demás cumplan la regla, con lo cual obtienen los beneficios que ella persigue, sin que ellos, por su parte, incurran en costo alguno.
Así están las cosas. Cada autoridad como un pequeño e irreflexivo Salomón creyendo que se hace justicia desde el corazón -la justicia del Cadí la llama Weber- y los ciudadanos como pícaros o polizones esperando que otros tomen el coste de cumplirla. Unos y otros considerando a la ley un pretexto, un puñado de enunciados a los que no es necesario tomar en serio.
El asunto es muy grave porque olvida que la sociedad es un sistema de reglas. Las reglas son las que, al disciplinar las relaciones entre las personas, hacen posible la cooperación y son la base de la libertad personal. Si las reglas desaparecen o se las sustituye por puros sentimientos de justicia, no es esta última la que refulgirá, sino que es la sociedad la que se ensombrecerá. Y es que como dijo Lon Fuller, «las formas nos liberan»: las reglas, al estereotipar la conducta, permiten saber a qué atenerse, planificar la vida y hacen posible la justicia que es una virtud de reglas, no de sentimientos. Una idea similar formuló Kant cuando explicó que la base del Derecho consistía en permitir que la libertad de cada una pudiera coexistir con la libertad de todos los demás. Pero nada de eso se condice con la convicción, alentada por jueces y parlamentarios, de que es la justicia la que tiene la última palabra. En una sociedad plural, donde cada uno abriga distintas convicciones, entregar al sentimiento de justicia la palabra final no es asegurar la libertad, sino amargarla.
En una sociedad democrática el Derecho es fruto de una amplia deliberación donde se consideren los intereses de todos; la decisión judicial en cambio es un proceso de adjudicación donde se consideran aisladamente los intereses de los litigantes. Si este último conflicto se resuelve atendiendo a la justicia del caso pero desoyendo a la ley, es el universo completo de intereses que la ley pesó y contrapesó el que acabó siendo ignorado.
Las sociedades son un delicado sistema de reglas que establecen la forma de la interacción, disminuyen la sombra del futuro y aseguran los compromisos. Y esas reglas deben venir de la comunidad -en eso consiste la democracia-, no del sentimiento espontáneo de justicia de jueces o parlamentarios.
Por eso cuando los parlamentarios abandonan las reglas constitucionales a pretexto de qué hay que hacer justicia, no solo incumplen su deber, sino que tornan irrelevante el propio diálogo constitucional; porque después de todo, si la justicia ha de tener la última palabra, ¿para qué esforzarse en tener reglas, procedimientos, formas democráticas? ¿No bastaría acaso un santón, un tirano, un príncipe, o mejor una asamblea, sensible y sentimental, que a voz en cuello y entre lágrimas dijera en cada caso lo que es justo?
Y hasta el Presidente, sorprendido, cita a un grupo de expertos, según anunció ayer, para descubrir cómo hacerlas cumplir. En suma, un país al margen de la ley.
La decisión de una corte de entregar sus ahorros previsionales a una ciudadana para que disponga de ellos, con el argumento de que el sistema de pensiones estaba mal diseñado y era injusto, muestra la forma en que algunos jueces entienden su quehacer: discernir lo que en su opinión es justo sin considerar lo que la ley prevé o contempla. El caso tiene precedentes ejecutados por la misma Corte Suprema al disponer el empleo de rentas generales para costear tratamientos médicos haciendo caso omiso de las políticas de salud. En esos casos los jueces no se conciben como funcionarios técnicos que manejan una compleja trama argumentativa de siglos -la dogmática-, sino como personas que por alguna razón poseen línea directa con la justicia a pretexto de la cual omiten la ley.
Los parlamentarios no lo hacen mejor. La presidenta del Senado, y algunos de sus colegas, han elevado a la categoría de virtud el incumplimiento de las reglas constitucionales cuando, a su juicio, exista una razón de justicia material que lo autorice. Al igual que algunos jueces, los parlamentarios piensan que de lo que se trata es de atender a las demandas de justicia material sin consideración alguna a lo que establecen las reglas constitucionales. Un irreflexivo sentimiento de justicia -que se olvida que la justicia es un criterio que requiere el máximo discernimiento racional- parece haberse apoderado de ellos, y los ciudadanos, que creían estar sometidos a la ley, descubren de pronto que no, que en verdad están sometidos a lo que a este o aquella le parezca mejor, más adecuado o más justo.
Así, no es raro que los ciudadanos consideren que el cumplimento de la ley está entregado al propio discernimiento, a la forma en que satisface o no los intereses inmediatos. Y que su comportamiento equivalga a la estrategia del polizón: esperan que los demás cumplan la regla, con lo cual obtienen los beneficios que ella persigue, sin que ellos, por su parte, incurran en costo alguno.
Así están las cosas. Cada autoridad como un pequeño e irreflexivo Salomón creyendo que se hace justicia desde el corazón -la justicia del Cadí la llama Weber- y los ciudadanos como pícaros o polizones esperando que otros tomen el coste de cumplirla. Unos y otros considerando a la ley un pretexto, un puñado de enunciados a los que no es necesario tomar en serio.
El asunto es muy grave porque olvida que la sociedad es un sistema de reglas. Las reglas son las que, al disciplinar las relaciones entre las personas, hacen posible la cooperación y son la base de la libertad personal. Si las reglas desaparecen o se las sustituye por puros sentimientos de justicia, no es esta última la que refulgirá, sino que es la sociedad la que se ensombrecerá. Y es que como dijo Lon Fuller, «las formas nos liberan»: las reglas, al estereotipar la conducta, permiten saber a qué atenerse, planificar la vida y hacen posible la justicia que es una virtud de reglas, no de sentimientos. Una idea similar formuló Kant cuando explicó que la base del Derecho consistía en permitir que la libertad de cada una pudiera coexistir con la libertad de todos los demás. Pero nada de eso se condice con la convicción, alentada por jueces y parlamentarios, de que es la justicia la que tiene la última palabra. En una sociedad plural, donde cada uno abriga distintas convicciones, entregar al sentimiento de justicia la palabra final no es asegurar la libertad, sino amargarla.
En una sociedad democrática el Derecho es fruto de una amplia deliberación donde se consideren los intereses de todos; la decisión judicial en cambio es un proceso de adjudicación donde se consideran aisladamente los intereses de los litigantes. Si este último conflicto se resuelve atendiendo a la justicia del caso pero desoyendo a la ley, es el universo completo de intereses que la ley pesó y contrapesó el que acabó siendo ignorado.
Las sociedades son un delicado sistema de reglas que establecen la forma de la interacción, disminuyen la sombra del futuro y aseguran los compromisos. Y esas reglas deben venir de la comunidad -en eso consiste la democracia-, no del sentimiento espontáneo de justicia de jueces o parlamentarios.
Por eso cuando los parlamentarios abandonan las reglas constitucionales a pretexto de qué hay que hacer justicia, no solo incumplen su deber, sino que tornan irrelevante el propio diálogo constitucional; porque después de todo, si la justicia ha de tener la última palabra, ¿para qué esforzarse en tener reglas, procedimientos, formas democráticas? ¿No bastaría acaso un santón, un tirano, un príncipe, o mejor una asamblea, sensible y sentimental, que a voz en cuello y entre lágrimas dijera en cada caso lo que es justo?
Fuente: El Mercurio – Martes 23 de junio.